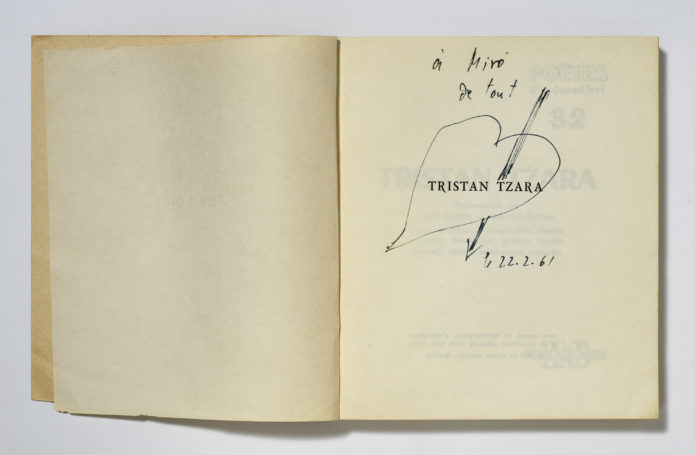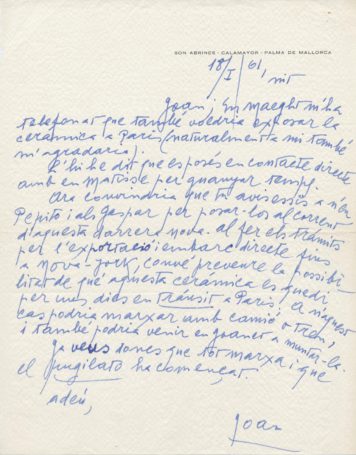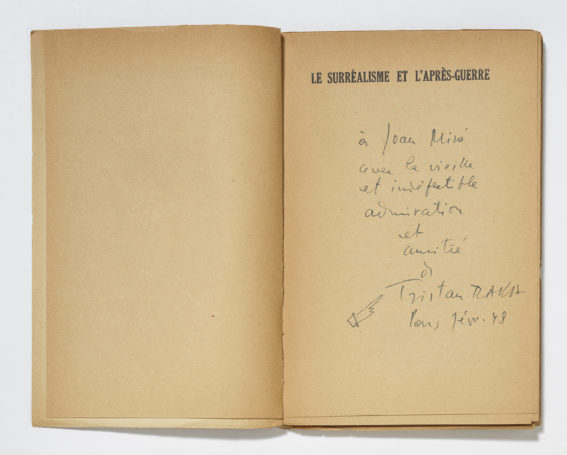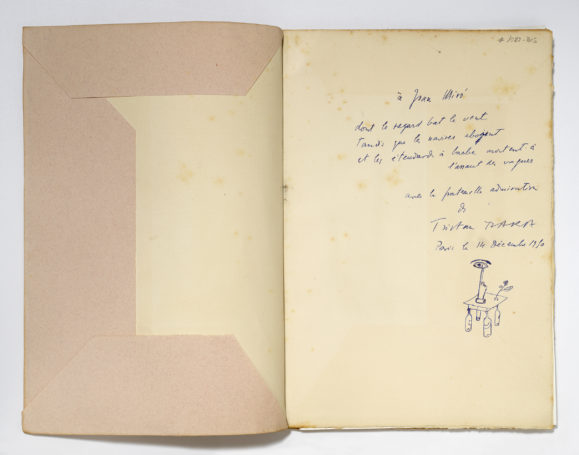Los libros y las maletas cumplen funciones semejantes, hasta están
organizadas de forma parecida, pero actúan de modo opuesto. Las maletas se
cierran, los libros se abren. Bajamos la parte superior de la maleta, ya llena,
hasta que encaje con la bolsa inferior, y cerramos las hebillas, listos para a
poco partir. Un libro también invita a un viaje; constituye el inicio de una
aventura en el momento en que se abre la cubierta y se giran las primeras
páginas. Por el contrario, cuando cerramos el libro por última vez, nos puede
embargar una cierta sensación de tristeza y de nostalgia: el recorrido ha
llegado a su fin.
Una maleta vacía es una imagen de abandono, o del fin: el viaje ha
llegado a término, ya no podemos seguir; una maleta vacía se guarda lo antes
posible; no queremos que permanezca ante nuestros ojos como la señal de lo que
ya no podemos llevar a cabo. Un cuaderno de hojas blancas es una promesa de una
historia por escribir que quizá nos transporte.
La apertura es un movimiento cargado de simbolismo. Un libro se
presenta, cuando lo leemos, como dos manos juntas, tendidas y abiertas: un
gesto que denota confianza por un lado y entrega por otro. Somos unas manos
tendidas, como un libro abierto nos ofrece, no solo lo que encierra, sino un billete
para cruzar las fronteras entre dos realidades distintas, prosaica y poética,
un permiso para dejar el lugar donde nos hallamos.
La mayoría de los libros son de un solo uso; muchos ni siquiera
merecen ser usados. Apenas leídos -o abiertos- se cierran y se apilan. ¿Cuántos
libros habremos vuelto a leer? La Ilíada y La Odisea,
de Homero; Las traquinias, de Sófocles; Madame Bovary,
y La Educación Sentimental de Flaubert; La cartuja de
Parma, y El rojo y el negro, de Stendhal; A la búsqueda
del tiempo perdido, de Proust... ¿Y por tercera vez? Proust vuelve a
aparecer.... hasta por cuarta vez, este mismo escritor se nos presenta.
Éstos son autores de libros. Del mismo modo que distinguimos entre
construcción y arquitectura, un libro no es (solo) una publicación. La mayoría
de los volúmenes, a menudo de lomos quemados por la luz, cantos despellejados y
páginas amarillentas y quebradizas, que se astillarían si las volviéramos a
abrir -lo que nunca haremos-, que forman, como un ejército tieso, ordenado e
inerte, en los estantes de nuestras bibliotecas, no son sino publicaciones:
textos impresos y compuestos de un solo uso, posiblemente prescindibles, desde
luego olvidables; a veces, incluso, no querríamos reconocer que los hemos
leído; aunque seguramente tampoco recordamos haberlo hecho. Una publicación se
almacena, o se tira, pasado un tiempo, para dejar paso a otras publicaciones:
letra muerta -no debe de ser casualidad que liber,
en latín, antes que nombrar a un libro designaba la parte interior de la
corteza de un árbol (que cortada en finas láminas permitía escribir sobre
ellas) que, como escribía Virgilio en las Geórgicas
(II, 77), daba lugar a brotes fecundos-; letra que no merece que se la recuerde;
no deja ningún recuerdo, como si nada se hubiera escrito. Una publicación, como
su nombre indica, hace público una noticia: pregona (a voz de grito), y casi
nadie presta atención. Un libro, en cambio, es secreto; se guarda. Nos habla queda
y personalmente, establece un diálogo. Un libro siempre dispuesto a abrirse. Y
con cada nueva apertura, las mismas palabras nos resuenan de manera distinta,
sorprendiéndonos, maravillándonos - ¿cómo es que no recordábamos esas frases y
esos párrafos que, sin duda, no nos llamaron la atención la vez primera? -, o
decepcionándonos. Un libro conjuga el placer de volver a leer las mismas
historias y de alegrarse íntimamente de lo que sabemos, unas páginas más
adelante, va a ocurrir, con la sensación de que lo que acontece no se produce
exactamente del mismo modo, alternando la sorpresa y la esperanza, la
anticipación y el descubrimiento. Un libro siempre es nuevo. Cuanto más gastada
esté la cubierta, y con más facilidad se abra el libro, poniendo a veces en
peligro la misteriosa unión de las hojas, que se giran sobre sí mismas sin soltarse,
más vivo, más vital y necesario se muestra.
La lectura exige una coreografía de gestos que se llevan a cabo
lentamente, de manera casi ritual: nos alzamos, nos acercamos a un estante, nos
ponemos quizá de puntillas; los dedos juntos, con sumo cuidado, traen hacía sí
el lomo de un libro que ahora ya podemos coger con la mano; tras asegurarnos
que se trata del libro buscado y hallado, nos damos la vuelta, damos unos
pasos, nos sentamos, acercamos una lámpara y la encendemos -la lectura,
seguramente por la luz que aporta o que emana de las hojas que, no es casual,
son blancas, es una actividad nocturna y solitaria, aunque también necesitamos
ocasionalmente leer en voz alta a una persona cercana alguna frase que nos
acaba de placer o de inquietar, como si nos hubiéramos encontrado con un
grial-, y abrimos el libro. En algunos casos, incluso -en libros antiguos que nadie
ha leído-, insertamos un abrecartas en la parte vertical de las hojas para
rasgarlas con cuidado y abrir los pliegues que se aureolan de virutas de papel
como diminutos rayos: unos gestos que aun acrecientan la postergada importancia
de lo que está a punto de acontecer, la apertura definitiva del libro. Si éste
acaba de ser adquirido, el rascar el envoltorio, mirar la cubierta y la
contraportada, abrirlo lenta (y nerviosamente), lisar un tanto las hojas,
fijarse en minucias que postergar el inicio de la lectura, como se atrasa un
inevitable y deseado placer, para que no se consuma antes de tiempo.,
constituyen unos gestos preparatorios, conocidos, ensayados, pero requeridos,
que nos llevan, por fin, a abandonar la silla, la lámpara, la mesa y los
estantes -así como las publicaciones- que nos rodean, que nos alzan. Un libro
aletea y nos lleva con sus hojas extendidas. Un libro es una puerta (una
ventana, y un árbol, también poseen hojas), y ambos entes, puerta y libro, se
mueven del mismo modo: se abren una vez, y se cierran para siempre -hasta que
regresamos, ya dispuestos para volver a apoyar la mano en el lomo o en un
pomo. ¿Hasta cuándo?