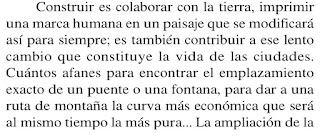La batalla del Puente Milvio, cerca de Roma, cambió el curso de la historia y, pese a que aconteció a principios del siglo IV dC, aún somos deudores de lo que aconteció en dicha contienda y de su resultado. Se enfrentaban dos emperadores romanos, aún de Oriente y Occidente, Constantino I y Majencio. La lucha era incierta. La matanza, indescriptible. De pronto, una señal en el cielo, una cruz luminosa alzada sobre el mismo sol, acompañaba de una inscripción que indicaba, en latín: con este signo vencerás. La batalla cambió de registro. Majencio se ahogó en el río Tiber.
Tras la victoria, Constantino I, todo y manteniendo su estatuto divino -era la encarnación de Apolo-, se convirtió al Cristianismo. Casi un siglo más tarde, otro emperador, Teodosio, ordenó cerrar los templos paganos e impuso al cristianismo como única religión imperial en detrimento e la multiplicidad de religiones que se seguían, desde la capitolina hasta el mitraísmo.
Un arco de triunfo, cabe el Coliseo romano, aún en buen estado, celebra dicha victoria. Una inscripción detalla la razón de su construcción: "Imperatori Caesari Flavio Constantino Maximo Pio Felici Agusto senatus populusque Romanus quod instinctu divinitatis mentis magnitudine cum exercitu suo..."
La traducción de lo que acontece al emperador es clara:"... a través la inspiración de un dios y gracias a la grandeza de su espíritu (o inteligencia)...."
Constantino venció debido a su inteligencia y a una inspiración sobrenatural.
Mas, instinctus, en latín, no significa inspiración, sino, como podemos suponer, instigación. El verbo instinguo se traduce por empujar o excitar.
La noción de inspiración divina es muy antigua, aunque fue Platón quien más la desarrolló y la definió, antes de los matices o acotaciones introducidos por Aristóteles.
Para Platón, siguiendo lo que ya afirmaban poetas como Homero y Hesíodo, los poetas componían al dictado de los dioses. Éstos eran los responsables de las obras, a las que los poetas nada añadían, comportándose como meros transcriptores al servicio de la voz sobrenatural.
Esta nula responsabilidad autoral del poeta -un simple secretario- era, para Platón, un signo de la vacuidad del poeta inspirado, escogido, sin duda por la divinidad para actuar de portavoz de los designios divinos, pero cuya elección respondía a la incapacidad del poeta de modificar el dictado divino, de introducir alguna coletilla, alguna palabra tan solo, personal. El poeta era una obediente transcriptor que, sostenía Platón, ni siquiera sabía qué significaba lo que escribía.
Aristóteles matizó este desconsideración del poeta. Desde luego, los poemas memorables eran los que respondían a una autoría sobrenatural, pero el poeta no era un agente pasivo, sino que era capaz de desarrollar lo que los dioses o las Musas le indicaban. Le indicaban una línea argumental, innovadora, original, fuera del alcance de la inventiva humana, muy superior a lo que un poeta carente de inspiración podía idear, pero que aquél debía completar las palabras divinas, el argumento esbozado sobrenaturalmente. Se esperaba, pues, que el poeta colaborara con la divinidad. Ambos eran co-autores.
Es ésta concepción de la inspiración que se impuso en Roma. Es cierto que Constantino era un dios, pero un dios menor, al fin, que requería un acicate sobrenatural para actuar. El éxito del obrar no era debido solo a este empuje, sino que la inteligencia del inspirado tenía mucho que ver, una inteligencia que ni siquiera Aristóteles destacó, y que abría la vía a la progresiva exaltación del ser humano, capaz de emprender obras y hazañas deslumbrantes, gracias al aguijón divino, a la activación sobrenatural de la mente humana, la facultad superior que acercaba al hombre al cielo.