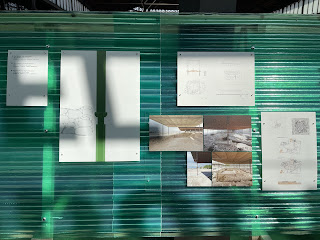El museo presenta un problema que suele afectar a los dedicados a las artes no occidentales. Mientras éstos, como el museo del Prado, en Madrid, exponen como si fueran obras de arte, según la definición de arte que se instaura a finales del siglo XVIII en Europa -una obra de arte tiene como función suscitar un placer desinteresado, y, a través de la belleza de la composición, las formas, y el colorido, evocar el bien que su existencia causa, invitando a pensar en la bondad de las acciones a las que invita, incitadas por la contemplación de las acciones heroicas representadas-, retablos y frescos, pinturas y esculturas (tallas de madera, por ejemplo) incluso, desde el medioevo hasta el barroco, cuando son obras religiosas, de culto (incluso los bodegones), políticas (enardeciendo a la figura representada, como encarnación de un poder sobrenatural), educativas o meramente utilitarias, informativas sobre la apariencia de la persona retratada-, las creaciones no occidentales se disponen como artes utilitarias o sagradas, en vitrinas colectivas, destacando no tanto su presencia sino su uso.
Sin embargo; la manera de exponer y de explicar en el museo del Prado y en el museo de América (como en el de arte africano) debería ser la misma. Estos museos exponen obras cuya función es similar, qué responden a necesidades y finalidades idénticas.
Lo curioso es que el modelo de los museos antropológicos y de las artes no occidentales es más correcto, ya que destaca la función simbólica, sagrada de la imagen, incluso del objeto en apariencia más utilitario (un telar, un cuchillo), ya que cumplen con la función a la que atienden, siempre con el permiso o la intervención de fuerzas sobrenaturales, y tras la necesaria purificación ritual del hacedor, no así el museo de las llamadas artes occidentales anteriores al siglo XIX, que dotan de finalidades estéticas a creaciones u objetos sagrados o educativos, que existen para aleccionar, alentar, educar o dominar, pero no para complacer (sin causar un excesivo entusiasmo como si la obra fuera un objeto de devoción o una reliquia). Una escultura de una divinidad o un monarca azteca, una pintura sobre un plato maya, responden a las mismas necesidades sagradas, mágicas, esotéricas, que un bodegón de Zumbarán o un retrato regio de Velázquez.
Sin embargo, la consideración de la superioridad estética y quizá incluso ética del arte occidental lleva, incluso en museos tan recientes como la ampliación del museo del Prado o del museo Thyssen, a seguir considerando el arte antiguo o clásico occidental como ontológicamente distinto y superior al amontonamiento de piezas de los museos antropológicos y etnológicos, en el que las obras no se individualizan o aíslan, para poder ser contempladas o disfrutadas como unas obras que solo existen para el solaz de los sentidos (la estética kantiana, imperante aún hoy, hizo mucho daño, pues se equivocó de todas todas sobre la razón de ser de la creación humana), sino que se consideran, como debe ser, meros representantes de un tipo de creaciones sagradas o utilitarias en las que la apariencia, sus cualidades estéticas, que no se desdeñaban o desdeñan, que eran y son apreciadas, empalidecen ante la irradiación sagradas de la obra, o de su perfecta, casi sobrenatural, adecuación a la función a la que deben atender.
Curiosamente, son los museos de arte contemporáneo que se acercan, hoy, a los museos antropológicos o etnológicos, mostrando las obras de arte no como obras destinadas al placer sensible (e inteligible) sino como artefactos que buscan incidir en las comunidades, din