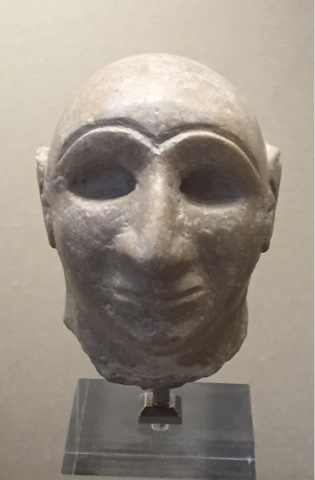Quizá el cambio más importante en la concepción de la vida urbana se produjo, no en Grecia, sino en Roma. La ciudad griega poseía un espacio profano bajo en control de los ciudadanos. Los dioses solo disponían de un recinto sagrado situado en las alturas, el acrópolis, en el que mandaban. Pero todas las decisiones humanas requerían la aprobación divina, y el abandono de la ciudad por parte de los dioses protectores de la urbe conllevaba la pérdida de ésta. Los ciudadanos tenían una mayor libertad en la toma de las decisiones, pero seguían bajo el control de lo alto.
La ciudad romana, Roma en particular, también acogía a sus dioses. Éstos no le daban la espalda, sino que habitaban en ella. Los ciudadanos seguían teniendo que rendir culto a los dioses. Pero la relación entre éstos y los humanos era distinta. Los dioses no estaban por encima de los ciudadanos. Eran ciudadanos. Júpiter Máximo era el dios de Roma. Moraba en su templo. Éste se asentaba en lo alto del Capitolio. Pero Júpiter era un "simple" ciudadano. Era el primer ciudadano, el más importante, sin duda, pero su rango o su condición no era distinto ni más elevado que el de cualquier ciudadano. Ciudadanos eran todos los varones, humanos y divinos.
Por este motivo, las ceremonias religiosas no tenían como finalidad mantener una estrecha relación con los dioses ya que éstos tenían los mismos derechos y las mismas prerrogativas que cualquier ciudadano con plenos derechos. El rito no era el medio de asegurar que los dioses siguieran protegiendo la ciudad. Puesto que los dioses eran ciudadanos participaban, al igual que otros ciudadanos, en los rituales, los cuales, en este caso, tenían como fin mantener los lazos entre los ciudadanos y la ciudad. La ciudad existía gracias al pacto sellado con los habitantes, no con los dioses. De algún modo, la ciudad era sagrada no porque acogiera a los dioses o fuera la exclusiva morada de éstos, como había ocurrido en Mesopotamia, sino por el espacio que los ciudadanos, dioses incluidos, se daban para vivir en comunidad. Era un espacio compartido, de convivencia. La ciudad griega ya era concebida de este modo, pero se trataba de una concepción de la que solo los humanos eran partícipes y de la que los dioses, porque estaban por encima de los humanos, se excluían. No estaban sometidos a este pacto, ubicados en lo alto.
Roma fue la primera cultura que dispuso a hombres y dioses al mismo nivel. Roma no era por este motivo una cultura laica ni descreída. Antes bien, sentía un temor reverencial por todas las fuerzas sobrenaturales. Pero sabia que la vida en comunidad solo era posible si hombres y dioses, si todos los ciudadanos compartían el mismo espacio, disponían de los mismos derechos y beneficios y estaban obligados por deberes idénticos. Esta visión no estaba exenta de consecuencias que afectaban la concepción de la vida: la nivelación entre lo alto y lo bajo, la igualación entre hombres y dioses y la desaparición de éstos, en cierta medida, que caracterizará la ciudad moderna, a la que la existencia de una nueva divinidad enteramente humana acabará por definir.