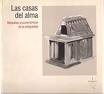Quizá fuera Bataille, a finales de los años veinte, quien postulara que la función y el significado que las obras de arte occidentales anteriores al siglo XIX habían tenido eran ahora patrimonio de obras de culturas consideradas primitivas -o antiguas, como Mesopotamia-, las cuales debían apreciarse no como documentos etnográficos sino como portadoras de ideas y fuerzas -que el arte occidental tardío había perdido.
Así como artistas, desde Picasso hasta Max Ernst consideraron que el arte moderno debía inspirarse en las formas y las soluciones compositivas del arte "primitivo " -denominación que incluía el arte románico, así como el ibérico, por ejemplo-, escritores como Artaud y Jean Gênet defendieron que el artista debía reencontrarse con valores portados por el arte de los "orígenes" traducidos en formas modernas (o a través de formas arcaicas olvidadas que debían recuperarse y actualizarse).
A partir de los años sesenta y sobre todo setenta, algunos pensadores y artistas consideraron que los criterios con los que se juzgaba y se practicaba el arte no eran universales ni objetivos sino que estaban determinados (socialmente) por la cultura, el estatuto, la raza (la raza atribuida por otros), el sexo, el género, etc. Consideraron además que el arte no solo estaba inevitablemente determinado por el entorno natural y social (como postulaba la sociología del arte) sino que ofrecía una mirada crítica sobre aspectos de la vida humana, sobre condiciones de la vida humana a menudo impuestos por la sociedad. Al arte le cabía la función de poner en evidencia limitaciones y mecanismos que marcan modos de vivir y de enjuiciar.
Si la obra de arte (mágica, artesana) ha ofrecido (¿siempre?) una mirada crítica -apreciativa o negativa- sobre el mundo, a partir de los años sesenta la teoría (teorizar significa, etimológicamente, mirar) y la práctica se confundieron o se unieron para levantar las apariencias. Ya no cabía ninguna obra inocente (marcada por el entorno acríticamente) sino que toda obra era una cuchilla en la realidad. Las formas y obras del arte se ponían al servicio de una reflexión sobre no el mundo sino nosotros mismos, nosotros en comunidad: relaciones de poder, relaciones con el pasado, con otras culturas, etc.: sobre relaciones siempre conflictivas porque siempre son relaciones de dominio. El arte se volvía definitivamente político, es decir observaba, analizaba, cuestionaba, denunciaba relaciones humanas basadas en la imposición de normas, de maneras de ser o comportarse.
Esta manera de teorizar sobre el arte, teniendo en cuenta criterios hasta entonces no tenidos en cuenta, no considerados -criterios de género, raza, religión, etc.- supuso una nueva manera de entender tanto el arte cuanto la teoría.
Mas, estos criterios "liberadores" se han convertido en normativos, impositivos. No se puede realizar una obra de arte (que sea considerada dentro del mundo del arte contemporáneo), ni se puede reflexionar sobre aquélla si no se atiende a los criterios antes citados. Y quizá ya no se pueda nunca más. Los estudios y las prácticas artísticas no cesan de enlazar y de repetir como un mantra palabras como estudios poscoloniales, género, cuerpo, heterotopías, micropolítica, biopolítica, etc., y citar incesantemente a Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault y siempre, alguna vez, a Benjamin. Los criterios y las miradas se han estrechado. Las obras tratan de responder a lo que la teoría considera y espera. Enseñanzas de la antigüedad se han olvidado. Lo que abrió la comprensión del arte hoy se ha convertido en caminos ya trazados. El resultado son exposiciones inenteligibles como Tratados de Paz, este verano, en San Sebastián -donde se "cuestiona" también la idoneidad del museo como espacio para pensar la paz, aunque no se cuestiona la figura del comisario que cuestiona....- u obras de danza admirables como que que aquí se presenta pero en la que sobra la palabra hablada, porque la danza ya es palabra, y los gestos y maneras de ocupar el espacio hacen que las palabras sean -o deberían ser- innecesarias.
A fuerza de la necesidad de un texto, la obra deja de tener sentido, como si ésta fuera incapaz de expresar o traducir plástica o sensiblemente ideas. Los museos están excesivamente llenos de obras que son textos que, analizados, se revelan a veces vacuos o innecesarios. Práctica y teoría, creación e interpretación van de la mano, pero ninguna puede ir sola. Si la obra se convierte en un simple apéndice o ilustración de un texto, deja de tener sentido.
La última presentación de obras de arte de los años setenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona manifiesta bien este problema (esta carencia o este exceso). Un exceso de texto, y de mecanismos (proyectores de todo tipo, pantallas, cables, etc.), para acompañar o mostrar obras a menudo muy pequeñas, que deberían poder mostrarse y apreciarse sin tanto cuerpo teórico, como las ligeras comedias de Andrea Fraser.
MUSAC en FÀCYL. Conferencia performativa "Sudando el discurso", de Aimar Pérez Galí. from musacmuseo on Vimeo.
martes, 5 de julio de 2016
ROBERT(O) GERHARD (1896-1970): SINFONÍA NÚM. 4: NEW YORK (1967-1968)
Otro gran compositor catalán (exiliado en Inglaterra tras la Guerra Civil) olvidado (en España) -me parece.
Véase el enlace siguiente así como éste
Labels:
Ciudades,
Modern Art,
música y arquitectura
JOSEP MARÍA MESTRES QUADRENY (1929): SONATES AU COIN DU FEU (SONATAS A LA VERA DEL HOGAR, 1984)
Escucharía la parte II
Sobre este compositor catalán, quizá demasiado olvidado (¿?), véanse los siguientes -y breves- enlaces.
ABBAS KIAROSTAMI (1940-2016): نان و کوچه (NÂN VA KOUTCHEH - LE PAIN ET LA RUE - EL PAN Y LA CALLEJUELA, 1970)
Abbas Kiarostami - Le pain et la rue por photogramme
Uno de los mejores cortos.
Admirable.
In memoriam
lunes, 4 de julio de 2016
Visto lo visto: notas sueltas sobre exposiciones (Nota 1)
1.-
Mientras se preparaba una exposición sobre arte sumerio (del sur de Mesopotamia en los cuarto y tercer milenios antes de Cristo), en Caixaforum (Barcelona y Madrid) en 2012, que iba a mostrar varios sellos-cilindro, visité la Biblioteca Morgan de Nueva York. Exponían, precisamente, este tipo de objetos. Y parecían haber logrado solucionar su difícil presentación.
Un sello-cilindro mesopotámico (también se han encontrado en Chipre, hasta en Micenas, por influencia del próximo Oriente Antiguo) es una pieza diminuta: un pequeño cilindro de piedra dura, a veces semi-preciosa, cuyo perímetro está grabado en negativo. Se hacía rodar sobre una superficie de barro que sellaba un recipiente o una puerta. El motivo grabado se imprimía. De este modo, se sabía si el contenido había sido robado o alterado y quien lo había sellado, toda vez que cada monarca, sacerdote y noble poseía sus propios motivos.
Dado que los sellos-cilindros no suelen tener más de dos centímetros y medio o tres de altura, y medio centímetro de diámetro, su contemplación es dificultosa, incluso cuando se exhibe la escena grabada impresa en una plaza de arcilla.
Algunos museos ofrecen lupas.
La Biblioteca Morgan cubrió las paredes de la sala con ampliaciones fotográficas en blanco y negro de gran tamaño. El espectador se sorprendía y se maravillaba al entrar pues descubría unos grandes relieves desconocidos que recordaban los relieves de piedra asirios y sobre todo los frisos del Partenón.
Este efecto no era casual. La biblioteca buscaba esta asociación.
La estudiosa iraní Zainab Bahrani, de la Universidad de Columbia (Nueva York), consultada acerca de las bondades de este recurso, comentó que se trataba de un engaño perjudicial -y etnocéntrico. Los grabados estaban de acuerdo con el tamaño del soporte. Eran objetos pequeños con grabados pequeños, y su escala diminuta era importante. Era un testimonio de la pericia y la devoción del grabador, de un cierto lenguaje secreto. La proyección fotográfica a gran escala distorsionaba no solo la forma sino el contenido. Las imágenes debían mantener un perfil bajo, casi como contraseñas. No podían proclamarse en voz alta. Por otra parte, la fotografía en blanco y negro a gran escala parecía indicar -y en efecto, lo conseguía- que un sello cilindro del Próximo Oriente solo tenía sentido y era apreciable si rivalizaba con los bajo relieves clásicos.
Este largo comentario viene a cuento de un recurso semejante empleado en la exposición dedicada a la dinastía Ming en Caixaforum de Barcelona. En el centro de la muestra, un largo y estrecho rollo de papel original, del siglo XVII, con escenas de actividades femeninas en palacios. Éstas se descubren a medida que se desenrolla el soporte -y se vuelve a enrollar. Casa escena se relaciona con la que la precede y la sucede como si actividades simultáneas en el tiempo acontecieran al mismo tiempo en espacios distintas que solo se pudieran descubrir a medida que las escenas discurren ante la vista.
Algunas de estas escenas han sido fotografiadas y expuestas en las paredes como si fueran pinturas de gran tamaño, desconectadas del resto de las escenas. Se presentan casi como si fueran originales, cuadros de factura occidental. La importancia del tamaño, de la precisión del dibujo, del juego entre el espacio, el agua y el blanco del papel, de la secuencia, de la disposición de los motivos se pierde en favor de grandes composiciones decorativas que anulan el original. ¿Para qué esforzarse en mirarlo, en descubrirlo a medida que se avanza, si de un golpe de vista veo de lejos escenas presentadas de manera mucho más familiar? Aquéllas no solo invalidan el original sino que lo deforman. La composición secuencial -propia del arte chino- se pierde. La copia sustituye al original. El misterio pierde ante lo decorativo. El espectador es tratado como un débil mental, incapaz de mirar y pensar. ¿Para qué traer el original, entonces?
Mientras se preparaba una exposición sobre arte sumerio (del sur de Mesopotamia en los cuarto y tercer milenios antes de Cristo), en Caixaforum (Barcelona y Madrid) en 2012, que iba a mostrar varios sellos-cilindro, visité la Biblioteca Morgan de Nueva York. Exponían, precisamente, este tipo de objetos. Y parecían haber logrado solucionar su difícil presentación.
Un sello-cilindro mesopotámico (también se han encontrado en Chipre, hasta en Micenas, por influencia del próximo Oriente Antiguo) es una pieza diminuta: un pequeño cilindro de piedra dura, a veces semi-preciosa, cuyo perímetro está grabado en negativo. Se hacía rodar sobre una superficie de barro que sellaba un recipiente o una puerta. El motivo grabado se imprimía. De este modo, se sabía si el contenido había sido robado o alterado y quien lo había sellado, toda vez que cada monarca, sacerdote y noble poseía sus propios motivos.
Dado que los sellos-cilindros no suelen tener más de dos centímetros y medio o tres de altura, y medio centímetro de diámetro, su contemplación es dificultosa, incluso cuando se exhibe la escena grabada impresa en una plaza de arcilla.
Algunos museos ofrecen lupas.
La Biblioteca Morgan cubrió las paredes de la sala con ampliaciones fotográficas en blanco y negro de gran tamaño. El espectador se sorprendía y se maravillaba al entrar pues descubría unos grandes relieves desconocidos que recordaban los relieves de piedra asirios y sobre todo los frisos del Partenón.
Este efecto no era casual. La biblioteca buscaba esta asociación.
La estudiosa iraní Zainab Bahrani, de la Universidad de Columbia (Nueva York), consultada acerca de las bondades de este recurso, comentó que se trataba de un engaño perjudicial -y etnocéntrico. Los grabados estaban de acuerdo con el tamaño del soporte. Eran objetos pequeños con grabados pequeños, y su escala diminuta era importante. Era un testimonio de la pericia y la devoción del grabador, de un cierto lenguaje secreto. La proyección fotográfica a gran escala distorsionaba no solo la forma sino el contenido. Las imágenes debían mantener un perfil bajo, casi como contraseñas. No podían proclamarse en voz alta. Por otra parte, la fotografía en blanco y negro a gran escala parecía indicar -y en efecto, lo conseguía- que un sello cilindro del Próximo Oriente solo tenía sentido y era apreciable si rivalizaba con los bajo relieves clásicos.
Este largo comentario viene a cuento de un recurso semejante empleado en la exposición dedicada a la dinastía Ming en Caixaforum de Barcelona. En el centro de la muestra, un largo y estrecho rollo de papel original, del siglo XVII, con escenas de actividades femeninas en palacios. Éstas se descubren a medida que se desenrolla el soporte -y se vuelve a enrollar. Casa escena se relaciona con la que la precede y la sucede como si actividades simultáneas en el tiempo acontecieran al mismo tiempo en espacios distintas que solo se pudieran descubrir a medida que las escenas discurren ante la vista.
Algunas de estas escenas han sido fotografiadas y expuestas en las paredes como si fueran pinturas de gran tamaño, desconectadas del resto de las escenas. Se presentan casi como si fueran originales, cuadros de factura occidental. La importancia del tamaño, de la precisión del dibujo, del juego entre el espacio, el agua y el blanco del papel, de la secuencia, de la disposición de los motivos se pierde en favor de grandes composiciones decorativas que anulan el original. ¿Para qué esforzarse en mirarlo, en descubrirlo a medida que se avanza, si de un golpe de vista veo de lejos escenas presentadas de manera mucho más familiar? Aquéllas no solo invalidan el original sino que lo deforman. La composición secuencial -propia del arte chino- se pierde. La copia sustituye al original. El misterio pierde ante lo decorativo. El espectador es tratado como un débil mental, incapaz de mirar y pensar. ¿Para qué traer el original, entonces?
domingo, 3 de julio de 2016
GABRIEL SCHENKER (1983): PULSE CONSTELLATION (FRAGMENTO, 2016)
Gabriel Schenker, Pulse Constellations (trailer) from Caravan Production on Vimeo.
El espacio acotado en el que bailar -acotado por el baile.
Sobre este nuevo coreógrafo y bailarín, véase este enlace
El espacio acotado en el que bailar -acotado por el baile.
Sobre este nuevo coreógrafo y bailarín, véase este enlace
La casa, según Emmanuel Lévinas (1906-1995)
Por un lado está en mundo, por otro la casa. El espacio doméstico, "propio", es el lugar desde donde se percibe el mundo; desde el interior, aquél se concibe, se realiza. La casa no está en el mundo, sino que éste se genera, se define a partir de la casa. Para que se establezca el plano donde el ser se materializa y se divide en seres o entes, es necesario que, previamente, se instituya un lugar desde donde visualizar el mundo exterior. La casa es lo primero.
Necesitamos la casa. No existimos sin ella, ni el mundo existe. La casa encuadra el mundo: lo determina.
La casa es el emplazamiento donde estamos. La ocupamos como inquilinos. La casa no es nuestra. No es una posesión. No nos enraizamos en ella. Si nos perteneciera, deberíamos amurallarla: cerrarla a cal y canto y defenderla. La guerra -"civil"- empieza con la posesión. La casa ocupa un plano; es un plano donde descansamos; se extiende como una alfombra. No es un cuerpo monolítico que penetra en la tierra y es inamovible, como si siempre hubiéramos estado allí.
La casa posee límites: pero también oberturas. La puerta y las ventanas están abiertas o entreabiertas. La luz, aires renovados penetras. Desde ellas, el mundo se despliega ante, alrededor de nosotros. La casa se presenta como un refugio, y un espacio de acogida. La casa existe en tanto que casa -que espacio propio- cuando acoge al otro. Se trata de un espacio que se comparte. Y es a través de la llegada del otro que me constituyo. Me reconozco en el huésped: es mi semejante. Juntos, disfrutamos del espacio.
No existimos si estamos encerrados -vueltos sobre nosotros, agazapados en la tierra como si nos perteneciera, perteneciera a nuestros antepasados. Existir significa estar fuera (ex-istir): estar disponibles, abiertos al encuentro; encuentro que "tiene lugar" en una casa: espacio en el que las miradas se cruzan, en que vemos y miramos al otro, en el que nos vemos. Es en la casa donde nos vemos las caras, donde el rostro ajeno nos devuelve nuestra imagen. Somos porque nos vemos en el otro. Aquí, somos -como los demás.
En un tiempo de barreras, rechazos y culto a los orígenes, la voz de Lévinas es más necesaria que nunca. La barbarie, la noche retornan cuando el espacio de encuentra se cierra: el mundo, asimismo, desaparece. Deja de ser un lugar habitable.
Necesitamos la casa. No existimos sin ella, ni el mundo existe. La casa encuadra el mundo: lo determina.
La casa es el emplazamiento donde estamos. La ocupamos como inquilinos. La casa no es nuestra. No es una posesión. No nos enraizamos en ella. Si nos perteneciera, deberíamos amurallarla: cerrarla a cal y canto y defenderla. La guerra -"civil"- empieza con la posesión. La casa ocupa un plano; es un plano donde descansamos; se extiende como una alfombra. No es un cuerpo monolítico que penetra en la tierra y es inamovible, como si siempre hubiéramos estado allí.
La casa posee límites: pero también oberturas. La puerta y las ventanas están abiertas o entreabiertas. La luz, aires renovados penetras. Desde ellas, el mundo se despliega ante, alrededor de nosotros. La casa se presenta como un refugio, y un espacio de acogida. La casa existe en tanto que casa -que espacio propio- cuando acoge al otro. Se trata de un espacio que se comparte. Y es a través de la llegada del otro que me constituyo. Me reconozco en el huésped: es mi semejante. Juntos, disfrutamos del espacio.
No existimos si estamos encerrados -vueltos sobre nosotros, agazapados en la tierra como si nos perteneciera, perteneciera a nuestros antepasados. Existir significa estar fuera (ex-istir): estar disponibles, abiertos al encuentro; encuentro que "tiene lugar" en una casa: espacio en el que las miradas se cruzan, en que vemos y miramos al otro, en el que nos vemos. Es en la casa donde nos vemos las caras, donde el rostro ajeno nos devuelve nuestra imagen. Somos porque nos vemos en el otro. Aquí, somos -como los demás.
En un tiempo de barreras, rechazos y culto a los orígenes, la voz de Lévinas es más necesaria que nunca. La barbarie, la noche retornan cuando el espacio de encuentra se cierra: el mundo, asimismo, desaparece. Deja de ser un lugar habitable.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)