El arquitecto ¿tiene que construir? La construcción ¿es la finalidad del trabajo del arquitecto? Construir, es decir verter el proyecto en la materia, dotar de volumen y materialidad los trazos en un plano ¿son tareas propias del arquitecto?
El siglo XVII, en Europa, aportó un cambio en las tareas del arquitecto y en la propia concepción de su papel. Las academias artísticas, aparecidas a finales del siglo XVI en Italia, primeramente para artistas plásticos y posteriormente para arquitectos, fueron agrupaciones desgajadas de los gremios medievales, porque dieron primacía al pensar sobre el hacer: se convirtieron en centros donde se debatían ideas frente a los gremios donde se aprendían técnicas constructivas. La mente empezó a imponerse sobre la mano. En cierto que los primeros arquitectos académicos proyectaban y construían. Los tratados de arquitectura que estudiaban y redactaban no eran las únicas obras que producían o sobre las que reflexionaban. Seguían dirigiendo la puesta en obra de sus proyectos, pese a que el modelo del arquitecto seguido era el que el romano Vitrubio impuso, un arquitecto o ingeniero militar, autor de un tratado (de arquitectura griega o helenística), más que un constructor (no queda claro que hubiera construido, aunque recientemente se hallan hallado restos de una posible obra suya, una basílica que no se sabía o se sabe si llegó a edificarse o fue un proyecto no materializado y que posiblemente no se proyectó para ser materializado).
Las primeras academias mutaron a mitad del siglo XVIII. Primeramente porque a su función propiamente discursiva, un lugar donde debatir sobre lo que és la arquitectura, se sumó una función educativa. Las academias abrazaron la formación de cursos reglados de arquitectura, por lo que los arquitectos dejaron de formarse en talleres gremiales -una formación eminentemente práctica- para empezar a recibir una formación teórico-histórico-práctica. Una formación que se encontró con una doble vía difícilmente armonizable: la consciencia intelectual frente a la formación material. Las ideas ante las obras, el proyecto frente a la construcción.
Fue entonces cuando la academia exigió que las obras públicas dejaran de ser ideadas por maestros de obras, es decir por constructores sin formación histórica y teórica, diestros en la obra pero desconocedores o indiferentes ante cuestiones teóricas, actuantes antes que reflexivos. Los proyectos tenían que ser pensados, ideados por arquitectos académicos. Unos arquitectos para los que se defendía una formación principalmente histórica y teórica, en la que la historia del arte y la arquitectura; la gramática -el arte del pensar bien se expresa en el arte de escribir bien-, la estética y la filosofía jugarán un papel principal en detrimento de enseñanzas científicas y constructivas, propias de ingenieros. Los académicos defendían la separación de la arquitectura de la ingeniería: ambas enseñanzas tenían cursos comunes previos a cursos específicos. La formación común inicial se debatía. Un arquitecto era concebido como un ser reflexivo, pensativo, contemplativo, distinto del activo ejemplificado por el ingeniería y caricaturizado por el maestro de obra sin conocimientos de historia y teoría.
En España existen los estudios de aparejadores y de arquitectos. Aparejar significa componer parejas, es decir hallar elementos que casen de manera armónica sin causar disonancias, problemas ni rechazos; entes o materiales que se acoplen bien y se fundan en una nueva entidad indisociable. Este trabajo debe realizarse parcamente: es decir sencilla y eficazmente, sin gestos gratuitos de cara a la galería. Aparejar viene de parco, en efecto. Una persona parca es quien no pierde el tiempo en gestos inútiles, una persona de pocas palabras, que obra antes que habla, que obvia la palabrería, sino que sabe solventar tareas rápida y eficazmente, sabe responder en pocas palabras a preguntas en ocasiones difíciles, hallando soluciones elegantes y efectivas.
La conversión del aparejador en arquitecto técnico hizo que los estudios de arquitectura pasaran a denominarse de arquitectura superior, una expresión incorrecta, gramatical y éticamente. Superior es un adjetivo comparativo. Se es superior a algo o a alguien. El arquitecto es superior ¿a qué o a quien? ¿Al arquitecto técnico? Si un arquitecto no era superior a un aparejador, sino que ambos ejercían tareas de igual importancia, incomparables, como idear y edificar, sin que medie ninguna superioridad de una sobre otra, la expresión arquitectura superior implica que existe una arquitectura inferior: la enseñanza o el conocimiento del técnico, que curiosamente queda denigrado cuando se le quería realzar a la altura del arquitecto, un movimiento impropio e inútil, pues ambos ejercen o ejercían tareas de igual relevancia en campos distintos: el campo reflexivo y el campo activo.
Si se repensara las formaciones de arquitectos y aparejadores o maestros de obras, recuperando denominaciones justas, a los arquitectos se les formaría, como se defendía en el siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, en conocimientos teóricos y artísticos, mientras que los conocimientos técnicos se verterían en los estudios de aparejadores. El arquitecto idearía y reflexionaría sobre la finalidad de su proyecto, sobre las consecuencias de su gesto y de su obra construida si ésta llegara a encarnarse bajo la batuta del aparejador. Mientras éste hallaría las soluciones más adecuadas para dar cuerpo a las ideas del arquitecto, pudiendo impedir o detener su materialización si percibiera problemas éticos o técnicos.
De este modo, ambos, arquitectos y maestros de obras colaborarían en un proyecto común: habilitar, humanizar el espacio para acercarlo a las necesidades físicas y espirituales del ser humano. Mientras esto no ocurra, la arquitectura construida seguirá siendo, a menudo, un ejercicio vano -la vanidad del arquitecto desconocedor de la ética se impone- y erróneo -como vamos descubriendo en tantas obras fracasadas.
Se desactivaría, a la vez, el anacrónico omnipotente poder medieval de los colegios de arquitectos, que podrían volver a ser en lo que fueron en Roma: centros asistenciales para arquitectos en quiebra.
La arquitectura para quien la piensa, la obra para quien la trabaja.
PS: esperemos que más pronto que tarde la Escuela de Arquitectura de Barcelona abandone el galimatías, éticamente dudoso, de su denominación con ínfulas -Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona- para pasar a llamarse llana y precisamente Escuela o Facultad de Arquitectura de Barcelona, o Escuela Pública de Arquitectura de Barcelona, al tiempo que el delirante nombre de Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, más abstruso o absurdo que un texto de arquitecto o crítico de arte contemporáneo, revierta, sencillamente, en la denominación, no pretenciosa e incomprensible, libre de complejos, de Escuela de Aparejadores de Barcelona.
Amén
.





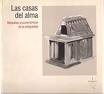
































Pedro, cuanta razón en todo lo que dices.
ResponderEliminarMuchas gracias . Cuando leo los programas de los estudios de arquitectura en el siglo XIX y los de hoy me pregunto si realmente hemos mejorado
EliminarExcelente texto estimado Pedro. Quizás se ppdría complementar con la tensa relación competencial de los maestros de obras y los arquitectos que, tras la incursión de los agrimensores, derivó en la aparición de la figura del aparejador.
ResponderEliminarMuchas gracias: desconocía esta sorda lucha entre distintos perfiles . Trataré de averiguar qué ocurría….
Eliminar